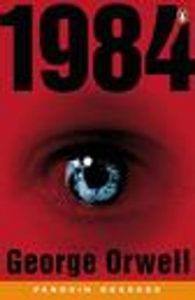Guillermo Rendueles Olmedo (Gijón, 1948) es psiquiatra y ensayista. Su obra, señala Wikipedia, “se centra en la crítica de la psiquiatría ortodoxa, en la teoría social y en la política radical”.
Rendueles cursó sus estudios de bachillerato en el mismo lugar en que nació, la Academia España de Gijón que dirigía su padre, y en el Instituto Jovellanos. Desde muy joven recibió clases del filósofo anarquista José Luis García Rúa y en la adolescencia inició su militancia en el Partido Comunista de Asturias.
Licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca en 1971 y doctor en medicina por la de Sevilla en 1980 con una tesis sobre la izquierda freudiana, inició su trabajo en 1972 como médico residente en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo. Participó allí en un movimiento antipsiquiátrico que promovió la transformación de la asistencia de los enfermos mentales, lo que provocó una dura represión del gobierno franquista y el despido de la mayoría de médicos de ese centro. Tras realizar, como represaliado, el servicio militar en la isla de La Gomera, continuó participando en los movimientos de renovación psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos y en el Hospital Provincial de Gerona.
Trabaja desde 1980 en Asturias como psiquiatra del Insalud. Entre 1980 y 1989 fue profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo. En 1989 se incorporó como profesor tutor de Psicopatología en el centro asociado de la UNED de Gijón. Ha sido impulsor de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, a cuya directiva ha pertenecido.
Tiene publicaciones -entre ellas Egolatría, reseñada por Santiago Alba Rico [[Santiago Alba, Rebelión, 14-09-2005
Egolatría
En términos filosóficos, podríamos definir la cultura occidental del último cuarto del siglo XX como el resultado de la Autodestrucción de la Razón en virtud de su propio ejercicio interno; es a eso a lo que hemos venido llamando postmodernidad para definir una constelación de discursos que, gloria del chisporroteo, reivindicaban la «muerte del sujeto», el fin de los Grandes Relatos de emancipación, la identidad débil o fragmentada, el relativismo narcisista, el derecho al presente, la ironía descomprometida, la construcción estética de una personalidad discontinua.
Algunas de estas consignas no hubiesen estado nada mal en un mundo mejor, pero en el realmente existente parecían venir sencillamente a replicar o doblar fantasmalmente (alegre nihilismo de las élites urbanas occidentales) el muy material y destructivo proceso que erosionaba y sigue erosionando el suelo de la humanidad, esa brega imparable que hemos venido denominando, con una cierta timidez eufemística, «globalización»: el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la «flexibilidad” laboral, la destrucción de la comunidad, la corrosión del carácter, la fragmentación biográfica, el imperio del ello consumidor, la deslocalización de las relaciones y la volatilización de los lugares.
En estas condiciones, la Autodestrucción de la Razón era indisociable de una autonegación de la política -como necesidad y aspiración a un marco colectivo de decisión- en la que, paradójicamente, los nombres más revolucionarios de la cultura daban pedales, cuesta abajo, a la revolución permanente del capitalismo; así, el «nomadismo» de Deleuze describía bastante bien los flujos migratorios de la fuerza de trabajo, el cuidado del self de Foucault se distinguía poco de los llamados «manuales de auto-ayuda» y el «deseo» y las «multitudes» de Negri servirían de slogan publicitario para la inauguración de un Nuevo Centro Comercial.
Frente a esta Autodestrucción de la Razón que inevitablemente entraña la despolitización de las relaciones sociales, Benedicto XVI, consciente al mismo tiempo de la inseguridad cotidiana de los hombres y de la poderosa rivalidad del Islam, ha denunciado muy justamente la «tiranía relativista», pero propone, a cambio, el restablecimiento del dogma religioso como espinazo de toda certidumbre; es decir, retroceder del post-racionalismo al ante-racionalismo. Esa, claro, no es la solución. De lo que se trata más bien es de retroceder un poco menos y recuperar la política, proyecto al que se oponen por igual -único pero suficiente acuerdo entre ambas fuerzas- el relativismo capitalista y el dogmatismo religioso.
A lo largo de los últimos años, muchos han sido los procedimientos destinados a despolitizar un conflicto global cuya herida reclama cada vez más remiendos: las ONGs con su institucionalización de la neutralidad bienhechora; las sectas e iglesias que, sobre todo en Latinoamérica, han puesto a cantar a los que antes peleaban en las selvas; el soborno menudo de la mercancía alcanzada o prometida; los sindicatos claudicantes que aterciopelan la resistencia; la idolatría sin cuerpo de las imágenes televisivas; y en los grandes centros urbanos occidentales … la psiquiatría.
Hace unos meses un informe oficial estadounidense revelaba que el 50% de los ciudadanos de los EEUU sufre «trastornos psicológicos», dato que, a escala quizás más modesta, es extrapolable al conjunto de Europa, incluida España, donde el número de personas actualmente en tratamiento psiquiátrico, de formar una coalición electoral, constituirían sin duda el principal partido de la oposición. La psiquiatrización masiva e ininterrumpida de la vida social (estrés post-traumático, depresión post-vacacional, síndrome post-divorcio, etc.) demuestra palmariamente la fuerza patógena del capitalismo, pero ilumina asimismo una práctica psiquiátrica orientada menos a resolver que a bloquear la experiencia sociobiográfica del conflicto individual.
Hace unos meses una editorial asturiana publicaba un libro tan polémico como necesario, «Egolatría«, que por eso mismo, desgraciadamente, sólo provocará quizás alguna que otra batallita gremial. En él su autor, Guillermo Rendueles, teórico de la psiquiatría, psiquiatra bragado en la sanidad pública (en una región cuya historia más reciente está marcada por la reconversión industrial y la derrota de la clase obrera), militante de izquierdas y muy brillante escritor, analiza y denuncia los discursos y las prácticas de la psiquiatría en el marco de una sociedad que no puede permitirse dar tiempo a los hombres para adquirir una psicología y que exige permanentemente la disolución de todo sujeto, tanto en sentido biográfico como moral, para poder reproducirse sin resistencias.
El cambio de paradigma impuesto en los años setenta por la APA (Asociación de Psiquiatras Americanos) desplazó los rubros clásicos de la «neurosis», la «perversión» o la «histeria» -centros de durísimas batallas teóricas- para aceptar pasivamente la doxa social que lubrica, legitima y honra en cada gesto la «personalidad multiple». En general no hay ninguna «normalidad» a partir de la cual se pueda definir la «locura» sino que, al contrario, es la «locura» la que revela los límites y consistencia de la normalidad. En este sentido, la clasificación nosológica del DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales) es realmente -dice Rendueles- «la imagen en negativo de la normalidad postmoderna». Podríamos decir que, si la normalidad postmoderna es la funcionalidad de una desintegración integrada, nuestra «locura» no es más que un exceso de postmodernidad.
Pero el problema de nuestra época es menos el de una clasificación “políticamente correcta” de la «enfermedad» que el de una psiquiatrización permanente de la normalidad. Porque las nuevas categorías nosológicas del DSM se inscriben en una ideología según la cual -denuncia con contundencia Rendueles- «la psiquiatría podría, como por arte de magia, dar solución a los problemas más dispares sin necesidad de ningún cambio real. Esta asombrosa ciencia sería la más apropiada para diseñar políticas reformistas que aborden problemas como la pobreza, el racismo, la violencia contra las mujeres, la «epidemia» de las drogas o el alcohol e incluso el pesimismo social y las secuelas del terrorismo, por medio de medidas psicológicas».
La judicialización del conflicto, que pretende solucionar «la lucha de clases» en los juzgados, tiene su correspondiente mental en esta «psiquiatrización masiva de la población» que manda al consultorio las miserias reales de los occidentales. La misión del psiquiatra, en este sentido, ya no es -ni siquiera- la de descubrir un problema latente sino la de convencer al paciente de que su problema evidente no es ningún problema; no es la de abordar, penetrar y reparar una «anormalidad» sino la de descubrir(le) al paciente su «normalidad» rechazada. La psiquiatrización vitalicia del individuo occidental está orientada a no dejarle escapar de la «normalidad», por muy dura, absurda o inmoral que sea. Y esto por un triple camino:
– Desdramatización de los acontecimientos. Después de un divorcio, antes de un examen, como consecuencia de un accidente, un fracaso laboral o una pérdida irreparable (la muerte, por ejemplo, de un ser querido), la presencia automática del psiquiatra o del psicólogo está destinada a bloquear la experiencia individual y social del «duelo», cuya lenta maduración amenaza con ralentizar o entorpecer la «restauración» del yo flexible reclamado por la sociedad post-moderna. Como con los 3.000 muertos de Macondo, nunca pasa nada, a uno nunca le pasa nada de lo que deba extraer una lección, conservar un recuerdo o deducir una acción. En una caricatura extrema, podríamos decir que incluso el asesino es conducido al psiquiatra, no para que éste valore la concurrencia de factores psicológicos en la comisión del delito, sino para que no se «traumatice» por lo que ha hecho.
– Irresponsabilización de la conducta. Si no pasa nada, las cosas no las hace nadie y las acciones no se examinan a la luz de una instancia decisoria (sujeto ético o psicológico) sino del placer que reportan: del derecho a la «realización personal» a remolque de los sucesivos «yo» contextuales y superficiales, sin costuras causales, que se suceden en el cuerpo y de los «deseos» que los dominan. El psiquiatra, que bloquea el «duelo», normaliza la ausencia de sujeto como rutina del derecho postmoderno. La responsabilidad queda reservada para los pueblos no occidentales y, en Europa y los EEUU, para los fumadores.
– Privatización del conflicto. En un texto anterior (incluido en un libro todo él recomendable, «IKE, retales de la reconversión«, de Ladinamo Libros, 2004), Guillermo Rendueles había demostrado de un modo inobjetable, a partir del caso de las trabajadoras de IKE encerradas en la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo y luego conducidas a su consulta como víctimas de distintos «trastornos» y «desórdenes» neuróticos o depresivos, había demostrado -digo- la envidiable salud mental de unas mujeres cuyo «malestar» se presentaba, y adquiría rasgos «privados», como consecuencia de una derrota colectiva. El psiquiatra -en este caso el propio autor- se veía obligado a tratar como un desarreglo psicológico y privado un problema político y colectivo cuya solución sólo podía ser, por tanto, política y colectiva y cuyo carácter político y colectivo (el del problema y el de la solución) era ignorado por las propias pacientes, las cuales acudían angustiadas al consultorio para una «reconversión» individual. La psiquiatrización masiva de la población, de un modo premeditado o no, funciona de hecho como una privatización institucional del conflicto político, mediante la cual se «psicologiza» el paro, el trabajo precario, la explotación laboral y el llamado mobbing o «acoso psicológico» de los empleados. Una sociedad reducida a los puros vínculos privados -contratos bilaterales cada vez más fugaces- y tutelada por una tropilla de mecánicos-psicólogos es una sociedad en la que finalmente -cito experiencias desgraciadamente reales- el sindicato de una empresa defiende a sus afiliados de los malos tratos del jefe costeándole una terapia o regalándole un «manual de autoayuda» y los empleados de una institución aceptan como creativa y eficaz la propuesta de masajearse recíprocamente los pies en las horas de descanso para combatir el estrés.
Estos tres factores convergentes, que he resumido con algunas libertades y omisiones que Rendueles sabrá disculparme, concurren claramente, por lo demás, a eso que yo he llamado «nihilización» de la normalidad occidental y que el propio Rendueles identifica muy bien en su libro con una «salud mental» alegremente auto(hetero)destructiva, un «patrón de cultura» que se reconoce en (y recompensa como «saludables») el egoismo, la insolidaridad, la astucia, el triunfo individual, la satisfacción del ello, la eterna adolescencia. En este contexto, el papel del psiquiatra es el de un obediente abogado defensor del «deseo» (el ello freudiano) del paciente, al que dispensa bajas laborales y suministra grandes cantidades de anti-depresivos, para mayor gloria de la industria farmacéutica. En este contexto también, y del otro lado, la resistencia a la psiquiatrización -paradójicamente- sólo puede interpretarse como un signo de locura o de peligrosidad social. Unicamente los «vesánicos» y los «terroristas» se niegan ya a acudir al psiquiatra.
Estos tres factores, y sus contrapuntos benignos, están «ilustrados» en Egolatría por una galería de personajes «notables», desde «el asesino del rol» y el «asesino de Pedralbes» hasta T.E. Lawrence, Fernando Pessoa y García Morente. Esta es la parte más discutible del libro de Rendueles, aunque también la más fascinante desde un punto de vista literario. Particularmente desasosegante para los althuserianos -entre los que me cuento- es el capítulo en el que analiza la personalidad de Althusser y el asesinato de su mujer Helene a partir de esa «decisión de ser Nadie» del filósofo que habría determinado también su lectura anti-humanista de Marx (aunque los que somos además sartreanos se lo perdonamos en la medida en que, por contraste, la figura del pequeño inmenso Sartre, tan injustamente olvidado como el propio Althusser, se agiganta aún más, solar, limpia, jovial, como el paradigma de «salud mental» y sensatez política -y decisión de decidir- que Rendueles nos propone contra un mundo de egolatrías fatalistas y libertades infligidas).
Puede parecer extraña o sospechosa esta denuncia de la psiquiatría por parte de un psiquiatra que reivindica el sujeto ilustrado, invoca el concepto «moderno» -es decir, obsoleto- de responsabilidad y reclama menos consultorios privados y más asambleas públicas. Algunos de sus colegas, sin duda, protestarán acusándole de criminalizar a los pacientes, de reducir todos los historiales clínicos a revoluciones malogradas y de negar, por tanto, el objeto mismo de la psiquiatría. A despecho de algunas expresiones duras y de algunas formulaciones extremas, creo que Egolatría está a salvo de estas críticas. Rendueles no ha escrito un libro de psiquiatría sino un libro en el que se nos explica precisamente lo que la psiquiatría no debe hacer, lo que no es la psiquiatría, lo que la psiquiatría no puede ser y lo que la psiquiatría, desgraciadamente, está haciendo; y lo que está haciendo, con conciencia o no, a favor de un modelo social de destrucción generalizada (de cosas, de cuerpos, de psiquismos) que ninguna terapia puede remendar. Que sólo esa gran «terapia de grupo» que llamamos revolución o, más modestamente, política puede tal vez -al menos- aliviar.
– Fuente: Rebelión.]] en una docena de libros en diversas editoriales españolas y casi una centena de artículos en distintas revistas. Por algunos de esos trabajos ha sido premiado por la Real Academia Española de Medicina (en 1982) y por la Asociación Española de Neuropsiquiatría (en 1983). A principios de los años noventa, tras haber estado cierto tiempo apartado de la actividad política, participó en los grupos antimilitaristas que promovían la insumisión y volvió a colaborar con colectivos y medios de comunicación de izquierda. Escribe regularmente en el periódico asturiano La Nueva España.